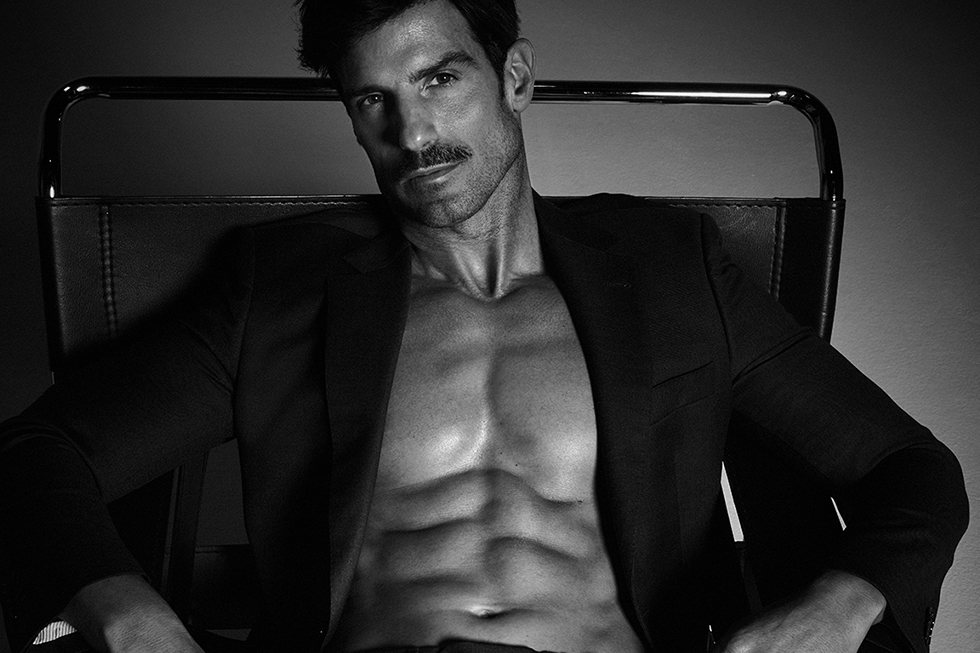Por Alfredo Urdaci
“Recuerdo con precisión la visita a los frescos de la Capilla Sixtina (…). Me reconocí entre los que arden en el infierno sin necesidad de haber pecado, porque el teletrabajo quizá es una de las formas de la santidad, aunque en vida te parezca obra del diablo”
[rrss_buttons twitter=’on’ facebook=’on’ pinterest=’off’ linkedin=’on’ whatsapp=’on’]
El mundo insiste en ser nuevo, pero casi todas las cosas ya las hemos vivido. Mi primer teletrabajo comenzó el año 1993 y terminó en 1996. Fueron tres años intensos, de una soledad feliz, distante y concentrada. La Radio Nacional de la época me envió a Roma como corresponsal. Allí tomé el relevo de un colega que llevaba meses encerrado en casa, los ojos enrojecidos por un insomnio estresante. Italia parecía derrumbarse en una sucesión de escándalos de corrupción con el contrapunto de los atentados de la mafia siciliana. Y el corresponsal de radio entraba y salía de los boletines informativos horarios como una rata en el laberinto de Skinner. Las señales horarias eran el estímulo que le ponía en funcionamiento. Contaba la última noticia y se replegaba para contar la siguiente. Era un escribiente en una oscura covacha, como habitante de algún relato de Kafka. Los síntomas de su enfermedad eran unas profundas ojeras, una hipersensibilidad al ruido, y un carácter fácilmente irritable. La paranoia se había apoderado de sus pensamientos y en todo rincón veía enemigos y amenazas. Estaba al borde de entrar en una camisa de fuerza, exhausto y derrotado. Cuando me entregó las llaves de la casa/oficina, lo hizo como si fuera el conde de Montecristo al abandonar su celda en el castillo de If. Yo tenía por delante tres años de teletrabajo, si encajamos en ese término el trabajo que se desarrolla sin salir de casa, lejos de una oficina, lejos de los jefes, que pasan a convertirse en un impulso eléctrico que el auricular del teléfono convierte en voz. Lo primero que hice fue comprar un teléfono móvil, un telefonino. Me costó cien mil pesetas de la época, con su cargador de batería. Tenía que salir de aquel encierro para evitar ser un recluso estajanovista y eludir así la locura de aquel pobre tarado que me dejó en su puesto con una sonrisa cínica, una mueca de venganza en su cara. Pero como dijo el general, los planes para la batalla sirven hasta que empieza la guerra. Pronto me vi superado por la realidad. Un día arrestaban a un capo mafioso, al día siguiente a un ministro. Había jornadas en que el Papa se resbalaba en la ducha mientras metían en la cárcel a un golfo y un juez empapelaba al primer ministro. Y el teletrabajador se levantaba a las siete de la mañana y cerraba el negocio a las doce y media de la noche. Se murió Fellini y arruinó el fin de semana, y un mes y medio más tarde se fue Giulietta Masina y el duelo y los funerales llenaron siete días. Era un no vivir. Si tenía citas, recibía en casa, como un Robinson. Un sábado llamó al teléfono una señora que dijo llamarse Antonia Dell’Atte. Para mí, una desconocida. Un corresponsal italiano en España había escrito en la prensa de Roma un artículo sobre una pelea que Antonia había tenido con Ana Obregón en un gimnasio por cosas de hombres. Y Antonia, que en Italia era conocida solo por ser la musa de Armani, necesitaba una estrategia para responder a aquel ataque a su reputación. Llegó a mi casa/oficina/cueva/isla de Robinson acompañada por su hermana y entró por la puerta de casa haciendo aspavientos que iban del entusiasmo a la indignación y vuelta. La naturaleza reparte los talentos con un azar prodigioso. A Antonia le dio elegancia y una cierta belleza concentrada en los ojos y en una nariz forjada con ADN árabe y romano. Su hermana, calabresa como Antonia, era renegrida y adornaba sus labios con un bigote sutil. Pero era, según Antonia, una intelectual aguda y fina, la materia gris de la familia. Entre los tres urdimos una respuesta que no tuvo ninguna consecuencia porque al periódico el asunto de las réplicas le dejaba indiferente, y porque al autor del texto, teletrabajador oscuro y desconocido, se le podía ignorar con absoluta indiferencia. Fueron escasas las salidas al exterior, a una Roma que era una ciudad distante, a una vida social que era solo imaginación. Recuerdo con precisión la visita a los frescos de la Capilla Sixtina, antes de que Colalucci desmontara los andamios de la última restauración del fresco del Juicio Final. Me reconocí entre los que arden en el infierno sin necesidad de haber pecado, porque el teletrabajo quizá es una de las formas de la santidad, aunque en vida te parezca obra del diablo. Pasé meses sin sentir la tersa caricia de una cuchilla de afeitar, sin visitar a un peluquero. Y cuando en las primeras semanas salía a comer a algún restaurante de la zona porque mi antecesor me había entregado un piso sin cocina, comprobaba desesperado que era un empeño imposible. Mi entrada en las noticias era más tarde de las dos, y en las tabernas de Italia se come a la una. Si llegas a pedir mesa cerca de las tres no tendrás mejor trato que el que darían a un bárbaro incivilizado. La vecindad tampoco ayudaba. Al otro lado del descansillo habitaba una familia de rancio abolengo que cada vez que nos cruzábamos en la escalera nos miraban como si fuéramos africanos de Gambia. Solo se salvaba en aquella casa un portero de andares desmadejados que regentaba un negocio clandestino. En un almacén de la finca guardaba trajes de Armani, vestidos de Versace y Valentino, cientos de cajas de zapatos Tods y perchas cubiertas de chaquetas de ante. Un día se me ocurrió preguntarle si todo aquello era robado. A lo que contestó, indignado, que se trataba de “mercancía que se cae de los camiones durante el transporte, y yo la recojo”. Aquel teletrabajo tenía algunas compensaciones, pero cada vez que oigo el elenco de ventajas que tendrá este mundo en el que no pisaremos la calle, nos traerán la compra a casa, nos servirán el 5G y los microprocesadores de última generación, tengo la sospecha de que nos están esclavizando, de que nos van a convertir en ratones que trabajan y compran, compran y trabajan, sin los regalos de la vida social, de la anarquía que nos hace felices, sin visitar el Juicio Final si no es en visita virtual, sin poder comprar al portero esa mercería robada, adornada y legitimada por esa sublime expresión de “cosas que se caen de los camiones”.
[cm_ad_changer campaign_id=»12″]