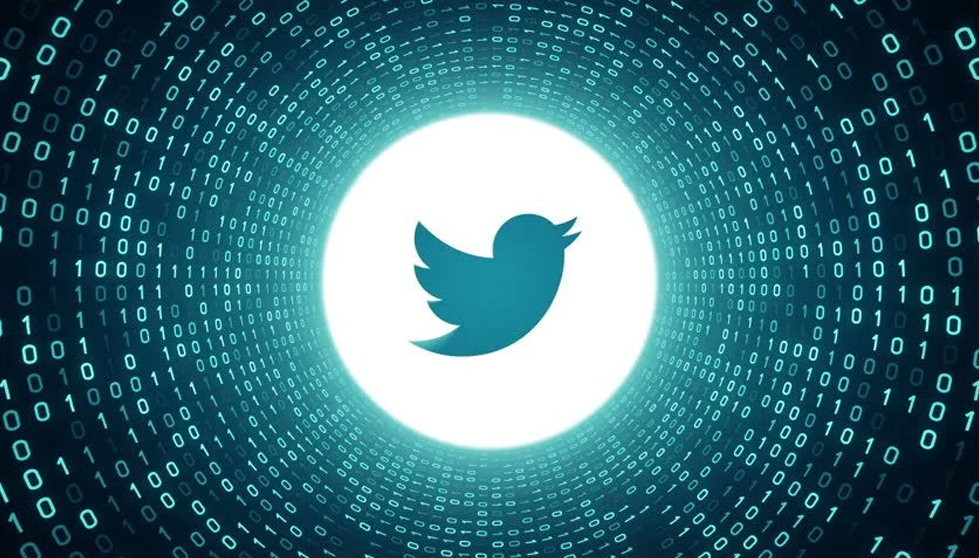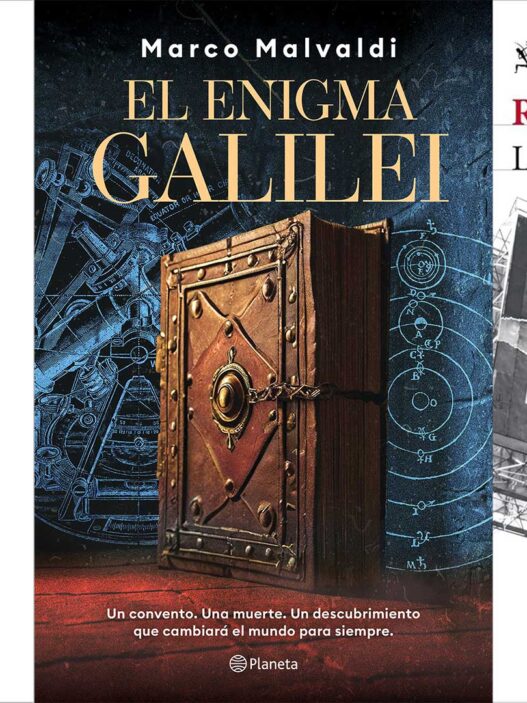Como Baudelaire, Wilde creía en la belleza de la adversidad. Y su vida fue eso: un continuo contraste entre lo excelso y lo degradante, entre lo público y lo oculto, entre la luz y la oscuridad.
En mayo de 1897 Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading, en la que ha permanecido dos años preso. Tras una temporada en Francia, en Dieppe, Berneval y París, se instala en Nápoles, en una villa frente la mar. Allí termina de escribir la Balada de la cárcel de Reading, su última obra, quizá la más triste y quizá las más hermosa de su producción. Pero como Baudelaire, Wilde creía en la belleza de la adversidad. Y su vida fue eso: un continuo contraste entre lo excelso y lo degradante, entre lo público y lo oculto, entre la luz y la oscuridad.
Había nacido en 1854 en un Dublín dependiente del Reino Unido, de un padre mujeriego y una madre estrafalaria, que vestía de niña al niño Oscar. Se educa en colegios irlandeses, pero realiza sus estudios universitarios en Letras y Artes en la Universidad de Oxford; allí conoce a Robert Ross, su primer amante y su amigo eterno. De Oxford se traslada a Londres y deja definitivamente atrás la Irlanda de su niñez.
En Londres la belleza se erige en la guía de su vida.Wilde se viste con ropas caras, impecables, extravagantes; dirige El mundo femenino, una revista para damas, y se casa en 1884 con una joven encantadora llamada Constance Mary Lloyd con quien tiene dos hijos. Y escribe.
En 1888 publica El príncipe feliz y otros cuentos; dos años después, la novela El retrato de Dorian Gray, una apología de la juventud, el hedonismo y la belleza: “La belleza es una forma de genio. De hecho, está por encima del genio, pues no necesita demostrarse” se lee en sus páginas. En la década de los noventa estrena sus comedias más exitosas, El abanico de Lady Windermere o La importancia de llamarse Ernesto, entre otras, obras amables, al gusto de la alta sociedad londinense pero sutilmente críticas con ella. Wilde triunfa sobre las tablas, está en lo más alto, logra fama y reconocimiento y lleva una vida respetable. Además, es un orador nato, un encantador de serpientes, estridente en sus maneras, pero tremendamente ingenioso. Todos quieren estar con Oscar, pero Oscar empieza a aburrirse de todos.
Desde sus años en Oxford había descubierto la también belleza del tugurio, del alterne y de los jovencitos noctámbulos. En Londres la redescubre y comienza una doble vida: de día, la formalidad hipócrita del buen burgués; de noche, la seducción del garito indecoroso. Y así, en 1891 conoce a un hermoso poeta, caprichoso e insolente, del que se enamora demasiado: es Bosie o Lord Alfred Douglas, el hijo del marqués de Queensberry, el amor y el error de su vida.
La historia tremenda de esta relación se ha contado en infinidad de ocasiones: indignado por la disoluta vida de su hijo y horrorizado por su relación con el irlandés, el marqués remite a Wilde una nota en la que le tilda de sodomita. Y el escritor, azuzado por Bosie, se querella contra él por difamación. Wilde tiene todas las de perder, pero no le importa; se envalentona y permite que comience la función: un largo juicio en el que deslumbra con su palabra aguda y certera, pero en el que sale a la luz su homosexualidad y en el que suben al estrado viejos amantes y una pléyade de tipejos, pagados por el marqués, que ultrajan al autor con mentiras obscenas. Todo Londres habla de Wilde; y todo Londres empieza a odiar a Wilde. De la gloria al fango; del olor de multitudes al escarnio público.
El veredicto ya lo sabemos: Wilde es condenado a dos años de reclusión por conducta indecorosa o, lo que es lo mismo en ese tiempo, por homosexualidad. De Londres es transferido a Reading, ante la mirada bufa de la gente. En la cárcel de Reading escribe De profundis, una larga carta a Bosie, con más dolor que reproche, en la que repasa su vida: “Yo era un hombre que estaba en relaciones simbólicas con el arte y la cultura de mi época. (…) Los dioses me lo habían dado casi todo. Tenía genialidad, un apellido distinguido, posición social elevada, brillantez, osadía intelectual…” Y al tiempo, también en la cárcel, comienza a dar forma a su Balada, una dura reflexión sobre la estirpe humana, la hipocresía, Dios y la muerte: “Yo no sé si las leyes tienen razón o si están equivocadas; todo lo que sabemos nosotros, los presos, es que el muro es sólido y que cada día es como un año, un año cuyos días son largos.” Y continúa: “Cada estrecha celda que habitamos es una infecta y sombría letrina y el aliento fétido de la muerte viva ahoga cada ventanillo enrejado, y todo, excepto la lujuria, queda triturado por la máquina Humanidad. El agua salobre que bebemos pasa con un cieno nauseabundo, y el pan amargo, que pesan cuidadosamente, está lleno de cal y yeso, y el sueño no reposa nunca, sino que camina con ojos feroces implorando el tiempo.” Wilde ya no se viste de dandi, ni escribe palabras amables, ni deslumbra con el ingenio. La belleza de antaño, convertida ahora en prosa poética, se tiñe de fatalidad, dolor y encierro; de fetidez, limo y muerte. A su salida de la cárcel, Wilde deja de ser Wilde. En Londres no queda rastro de su presencia, ni como escritor, ni como persona; sus obras teatrales evitan mentar su procedencia, su mujer cambia el apellido de sus hijos y el propio Wilde varía su nombre para hacerse llamar Sebastian Melmoth. En Nápoles se encuentra de nuevo con Bosie y, en una villa frente al mar, termina su Balada. Logra publicarla en 1898, pero sin su firma en la portada, solo un C33, su número de reo en prisión, como autoría. Dos años más tarde, en 1900, tras meses de enfermedad y penuria, Wilde muere en un hostal feo de París: le acompañan sus amigos más fieles, Robert Ross, entre ellos. No había vuelto a escribir: La balada de la cárcel de Reading fue su obra postrera, seguramente la más triste y la más hermosa de su producción.
Artículo publicado por Margarita Garbisu
Ilustración: Seungwon Hong
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: