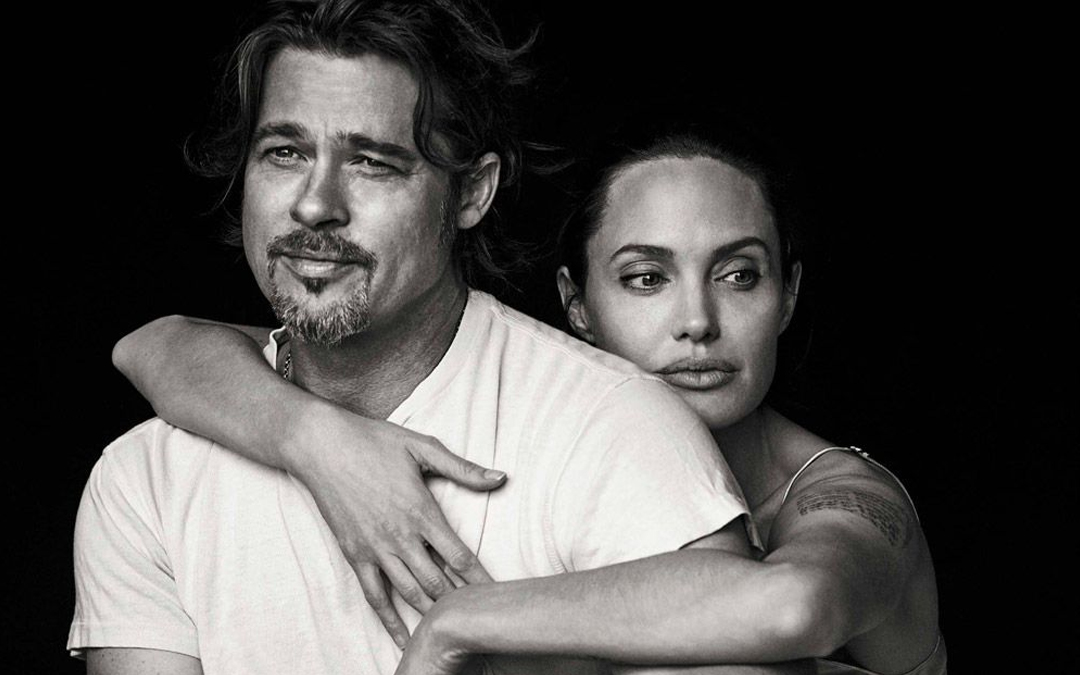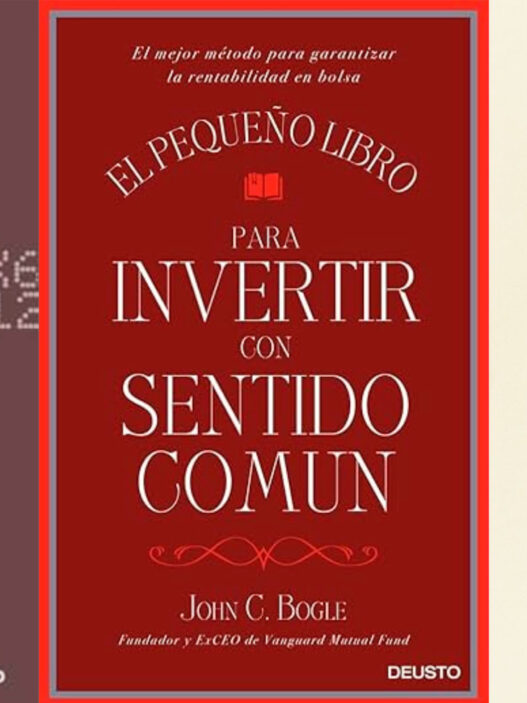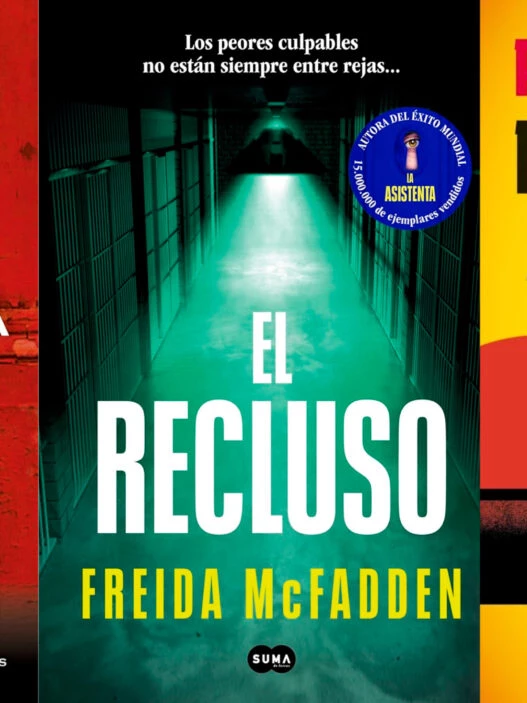Se cumple un siglo y medio de la publicación en 1869 de Los cantos de Maldoror de Isidore Lucien Ducasse. El escritor tenía tan solo 23 cuando esta obra vio la luz y moría con 24, siendo un casi absoluto desconocido entre el gran púbico. Tuvieron que pasar varios lustros para que los surrealistas rescataran del olvido su legado, estos Cantos que constituyen una de las creaciones en prosa poética más asombrosas y enigmáticas del pasado siglo.
La vida de Isidore Ducasse, el poeta maldito
Se sabe poco de Ducasse, un poeta de los tiempos del simbolismo, a caballo en edad entre Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, y, como ellos, maldito. Había nacido en 1846 en Montevideo, destino entonces de su padre como funcionario de la embajada de Francia. Vivió en Uruguay, parece que felizmente, hasta los trece años, momento en el que se trasladó a Francia para estudiar en el Liceo Imperial de Tarbes, primero, y en el Liceo de Pau, después. Era buen alumno, aunque mostraba un carácter introvertido y tenía frecuentes dolores de cabeza. Paul Lespes, un compañero de clase, lo recordaba con estas palabras:
“Conocí a Ducasse en el Liceo de Pau el año 1864. (…) Lo veo todavía como un muchacho delgado, alto, con la espalda un poco curvada, la tez pálida, los cabellos largos que le caían sobre la frente, la voz algo fría. (…) Era de ordinario triste y silencioso, y como replegado sobre sí mismo”.
Paul Lespes
La creación de Los cantos de Maldoror: inspiración y controversia
En 1865, a la edad de diecinueve, el joven Isidore abandona el instituto; cerca de tres años después se instala en París, parece que tras una estancia en Montevideo, si bien tampoco se sabe demasiado de esta época. En París subsiste gracias a una asignación que su padre le remite mensualmente. Se instala en una buhardilla de la calle Notre-Dame-des-Victoires y vive entre pilas de libros, una vieja cama y un piano vertical. Escribe de noche, a golpe de café y, posiblemente, alucinógenos, y acostumbra a declamar sus versos entre acordes musicales. En 1868 esos versos ven la luz en forma prosa poética: configuran el primero de los Cantos de Maldoror, que Ducasse publica anónimamente, con tres tristes asteriscos como rúbrica. Aun así, el texto no pasa desapercibido y en la revista La Jeunesse se puede leer una crítica, firmada por Épistémon, que dice: “El primer efecto producido por la lectura de este libro es el asombro: el énfasis hiperbólico del estilo, la salvaje rareza, el desesperado vigor de la idea, el contraste de este lenguaje apasionado con las más insípidas lucubraciones de nuestro tiempo, arrojan de inmediato al espíritu a un profundo estupor. (…) Es preciso leerlo para sentir la poderosa inspiración que lo anima, la sombría desesperación vertida en estas lúgubres páginas”. Un año después, en 1869, se publican los seis cantos completos, esta vez firmados por el Conde de Lautréamont, aunque su editor, Albert Lacroix, no se atreve a sacarlos a la venta.
La recepción crítica de Los cantos de Maldoror
Pero ¿por qué? ¿Quién es Maldoror? ¿Quién esta criatura que provoca estupor entre los críticos y pavor entre los editores? El propio Lautréamont responde.
Escribe en el inicio del primer canto: “Estableceré en pocas líneas que Maldoror fue bueno durante sus primeros años, en los que vivió feliz; ya está hecho. Advirtió luego que había nacido malo: ¡fatalidad extraordinaria! Ocultó su carácter lo mejor que pudo, durante muchos años; pero, por fin, a causa de esta concentración que no le era natural, cada día la sangre se le subía a la cabeza; hasta que, sin poder ya soportar semejante vida, se arrojó resueltamente a la carrera del mal… ¡grata atmósfera!”. Con lo que, en suma, Maldoror es el portador del mal y los Cantos, la encarnación de su legado. Y en este sentido, la obra se convierte en un torrente de escenas desagradables, surrealistas y esquizoides, pero también apabullantes y poderosas. No es mi intención desentrañar su contenido, pero sirvan algunas de ellas como ejemplo de mis palabras: la descripción de un piojo “capaz, por un oculto poder, de hacerse tan grande como un elefante, de aplastar a los hombres como espigas”; el amor de Maldoror hacia una hembra de tiburón; un relato dialogado protagonizado por un cabello y Dios; la estampa de un hombre colgado boca abajo de un árbol por negarse a acostarse con su madre; o la conversión en tarántulas de Règinald y Elsseneur, dos personajes que tratan de vengarse del diabólico Maldoror. Solo el Canto VI hilvana una historia con argumento, una mini-novela, a modo de folletín de la época, con Mervyn, un joven parisino, como protagonista.
La influencia de Lautréamont en la literatura moderna
En 1869, cuando se editó Maldoror, aún pesaba en París la sombra de la condena a Charles Baudelaire y su Flores del mal en 1857; resulta entonces comprensible que Lacroix se negara a comercializarlo. Porque si los bellos poemas baudelairianos fueron tachados de infectos, repugnantes y monstruosos, estos cantos, más malditos sin duda que aquellas flores, lo habrían sido de blasfemos, irreverentes y satánicos. El propio Lautréamot se acabó alejando de ellos: “¿Sabe? – escribía a Lacroix-, he renegado de mi pasado. Ya no canto más que a la esperanza; pero, para ello, es preciso primero atacar contra la duda de este siglo (melancolías, tristezas, dolores, desesperos, lúgubres relinchos, maldades artificiales, orgullos pueriles, cómicas maldiciones)”. En 1870 quiso publicar un poemario entonando esa esperanza; se tituló Poesías, pero Ducasse no llegó a verlo en la calle. Moría ese mismo año, según algunos, devorado por las drogas; aunque, como todo en su vida, tampoco de esto se sabe demasiado.
Artículo publicado originalmente en el número 12 de Rísbel Magazine por Margarita Garbisu
Ilustración de Carlos Quintanilla para Rísbel Magazine
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: