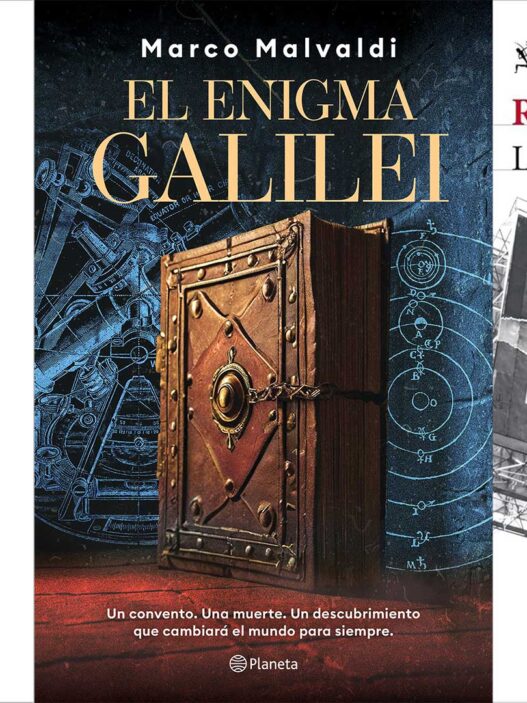“El corazón me hieren con languidez monótona los infinitos suspiros de los violines del otoño. Cuando llega esa hora, febril me siento, y angustiado recuerdo mis días pasados y lloro. Me arrastran malos vientos de un lado a otro empujándome como una hoja muerta.” Paul Verlaine publicaba estos versos en 1866, en Poemas saturnianos, su primer volumen poético, que no fue excesivamente aplaudido en el París de la época. Y, sin embargo, en ellos ya se identificaba esa lírica ambigua, musical y vaga, llena de matices, de grises y naranjas, de melancolía y hojas de otoño, que definiría toda su obra; esa lírica que daría continuidad y gloria a la gran poesía simbolista del XIX francés, inaugurada por Charles Baudelaire y su Flores del mal. En 1896, treinta años después de la publicación de su poemario inicial, Verlaine moría con tan solo 52 años y llevándose consigo una vida con más sombras que luces, con más penuria que dicha. ¿La causa? Él mismo, su difícil carácter, su irascibilidad, su inseguridad, su embriaguez continua; y Rimbaud, Arthur Rimbaud. Porque hablar de Verlaine es hablar de Rimbaud. Son dos y uno; amor y odio; y escándalo, juerga, bohemia y rebeldía.
Cuando conoció a Rimbaud en 1871, Verlaine tenía veintisiete años e intentaba llevar una vida más o menos convencional, alejada de los excesos del alcohol y de algunos escarceos homosexuales que le habían precedido, entonces más que prohibidos. Se había casado un año antes con Mathilde Mauté de Fleurville, una joven una década menor que él, que pronto le dio un hijo y que pronto también atisbó una convivencia imposible. Literariamente, Verlaine comenzaba a hacerse un nombre en los círculos parisinos; después de los Poemas saturnianos había publicado Fiestas galantes,en 1869, y La buena canción, que dedicó a su mujer, en 1870. Así las cosas, un día cualquiera recibió una carta remitida desde Charleville por un poeta desconocido, que decía querer encontrase con él. Adjuntaba varios poemas -bellos poemas-, motivo por el cual Verlaine le invitó a su casa, que en realidad era la casa de sus suegros, pues el joven matrimonio vivía con ellos. De este modo, y sin él sospecharlo, la aparente calma en la rutina de Verlaine empezaba a alterarse. Porque unos días después se presentó en la residencia de los Mauté de Fleurville un chaval de dieciséis años, con un aspecto lamentable -estaba sucio, desaliñado y lleno de piojos-, y con una actitud retraída cuando no descarada. A pesar de la reticencia de Mathilde y de sus padres ante la visita, el niño Arthur se instaló en su nuevo hogar; solo Verlaine lo admiró desde un principio, tanto que cayó enamorado y sucumbió ante el joven poeta y, de paso, a los hábitos de ataño.
Lo cierto es que Rimbaud debía emanar un aura especial; era guapo, embaucador y brillante; tenía una mente prodigiosa y una capacidad de aprendizaje, retención y creación fuera de lo común; tenía también carácter y arrogancia, desfachatez y osadía. Verlaine se sintió preso de todo ello y juntos se entregaron a una vida de exceso constate: a las noches largas, los antros, el escándalo, la absenta y el hachís. Pero juntos también, leían a Baudelaire y daban vida a hermosas creaciones.

Como autor, Verlaine introdujo a Rimbaud en los círculos literarios de París, pero lejos de aprovechar la invitación, Rimbaud se dedicó a ridiculizar a los grandes autores. Javier Marías, en su libro Vidas escritas, relata algunas de sus actuaciones: A un “individuo llamado Attal, que se le acercó y le dio a leer unos versos para entablar amistad, le correspondió, tras una breve ojeada, con un escupitajo sobre sus poemas pulcramente medidos, rimados y caligrafiados. A otro poeta llamado Mérat (…) que acababa de publicar unos cuantos sonetos cantando el bello cuerpo de la mujer, Rimbaud y Paul Verlaine le respondieron con otro soneto obsceno titulado expresivamente ‘El soneto del agujero del culo’. En una velada literaria, honrada por los escritores más considerados del momento, Rimbaud se dedicó a gritar la palabra Merde! al final de cada verso leído por los próceres en voz alta”[1].
Las puertas literarias se le iban cerrando a Verlaine; y las familiares también porque, con tal panorama, su inestable vida matrimonial se terminó de descalabrar. Verlaine era cada día más violento; regresaba de sus veladas nocturnas en estado lamentable y el mal vino le despertaba una agresividad atroz que descargaba en Mathilde. Ella le plantó cara y él, que no quería perderla, decidió alejarse de Rimbaud y asentar de nuevo la cabeza. El propósito de enmienda duró poco, porque otro día cualquiera, Verlaine salió de su casa para comprar medicinas en una farmacia cercana, se encontró con Rimbaud y con él huyó a Bruselas y de ahí a Londres.
La pareja regresó entonces al desenfreno, a la locura total, y al exceso y la bohemia de la ciudad. Vivían como podían, más bien malvivían, y seguían escribiendo y amándose, pero también odiándose. La relación entre ellos se fue deteriorando: Arthur se hartaba de Paul, de su debilidad, de sus llantinas, de su embriaguez continua; se reía de él, lo maltrataba. Y Paul no soportaba esta actitud; le atormentaba, le crispaba, le quebraba los nervios. La vida empezó a ser un infierno para ambos hasta que un nuevo día cualquiera, Verlaine, a la vuelta del mercado y ante otro de los desagravios de su amante, decidió acabar con todo y largarse a Bruselas. Rimbaud le siguió, y allí tuvo lugar el famoso acontecimiento del disparo: en un nuevo ataque de ira, Verlaine asestó un tiro en el brazo a Rimbaud. Era el verano de 1873; Verlaine fue juzgado y penado a dos años en prisión.
En 1874 se publicaba Romanza sin palabras; Verlaine había escrito este poemario entre Londres y Bruselas, en convivencia con Rimbaud. ¿Cómo es posible que, en medio de aquel caos vital, creara los versos que llenan sus páginas? Versos que confirmaban la grandeza del poeta, que atesoraban el lenguaje ambiguo y musical de su lírica, el que ya se intuía en obra primera. “Llora en mi corazón como llueve en la ciudad. ¿Qué languidez es esta que en mi corazón se ahonda? ¡Murmullo suave de la lluvia en suelos y en tejados! ¡El canto de la lluvia en un corazón abatido!”, se lee en unos de los poemas, parece que inspirado por Rimbaud. Para entonces Rimbaud había abandonado la literatura; tenía solo veinte años; Verlaine, en cambio, no dejó de escribir hasta su muerte. Tras salir de la cárcel, los amantes se reencontraron en una ocasión, pero la velada acabó de nuevo como el rosario de la aurora. Lejos ya de Rimbaud, Verlaine logró reintegrarse en los círculos literarios parisinos, pero no recuperó a su familia. Murió en paz, sin Mathilde, sin Rimbaud, con tan solo 52 años y acompañado por la música tenue de sus versos.
Artículo publicado originalmente en el número 9 de Rísbel Magazine por Margarita Garbisu
Ilustración: @Raymonfist_art para Rísbel Magazine
[1] Javier MARÍAS: Vidas escritas, Siruela, Madrid, 1992, p. 112
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: