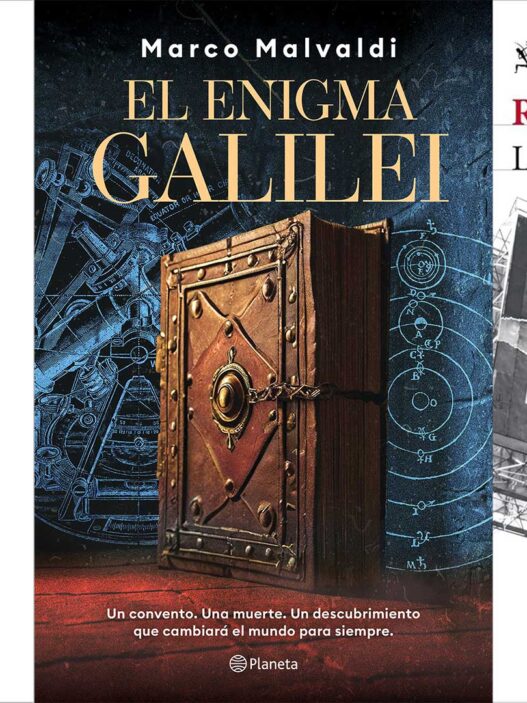El 21 de febrero de 1925 salió a la calle el primer ejemplar de The New Yorker; en su portada, un dandi decimonónico, con monóculo y chistera, observaba una mariposa rosa; en su interior, cultura, opinión y humor aguardaban a los lectores. Comenzaba entonces la larga historia de una publicación emblemática que hoy día sigue viva.
La idea fue de Harold Ross y su mujer Jane Grant, que se propusieron crear una revista semanal, de edición impecable, que contara con los mejores autores, un humor refinado e inteligente, y unas ilustraciones bellas y bien trazadas. Como la de Eustace Tilley, el dandi del monóculo, que así fue bautizado y así, con este nombre, pasó a convertirse en icono de la publicación.
En realidad, Ross y Grant estaban pensando en el lector neoyorquino como su público ideal, es decir, en un lector urbano, de clase media-alta, que supiera apreciar la buena prosa y que se identificara con cada página de la revista. Todo en The New Yorker (los relatos, los reportajes, las caricaturas o las secciones, algunas tan célebres como Talk of the Town), todo nació como reflejo de la idiosincrasia de la ciudad y sus habitantes. Por eso, la elegancia, el gusto y la sutileza fueron algunas de sus señas de identidad, tanto en los textos de ficción como en los periodísticos. En unos y en otros se ha llegado a hablar de una escuela New Yorker.
En ficción, los cuentos, para ser publicados, debían cumplir unos parámetros concretos: no podían incluir más de tres mil palabras, tenían que evitar “todo trazo de lenguaje soez” y habían de narrar “historias de gente corriente” con las que el lector se sintiera “identificado, ligeramente insatisfecho o abatido, pero nunca derrotado”[1]; en fin, historias muy ad hoc para el público neoyorquino. Estas exigencias podían gustar más o menos a los autores, pero lo cierto es que The New Yorker acogió en sus páginas relatos de los mejores narradores del siglo pasado: John Cheever, J. D. Salinger, John Updike o Raymond Carver, entre otros.
En no ficción, esto es, en periodismo, sucedió algo similar. En este caso la premisa fundamental era evitar toda presencia autorial en el texto. Los redactores del New Yorker se regían por un rigor y objetividad escrupulosos que, sin embargo, a menudo lograban con procedimientos ni plenamente imparciales, ni puramente periodísticos. Más que a la técnica de la grabadora, los redactores del New Yorker acudían a técnicas literarias para elaborar sus escritos: se entrevistaban con el protagonista de la noticia y lo convertían en personaje, y para ello llegaban a conocer el antes y el durante de su existencia, su cotidianeidad, sus miedos, sus anhelos y ambiciones. Así, el personaje y su circunstancia se alzaban como eje central de la historia, mientras que el autor –en el texto, el narrador- camuflaba su voz entre las líneas del reportaje. Porque el reportaje fue uno de los géneros que más brilló en la escuela del New Yorker; mejor dicho, el reportaje novelado, este híbrido que se valía de procedimientos literarios para contar historias reales.
Uno de los primeros ejemplos de un escrito de estas características fue Hiroshima, de John Hersey, publicado en agosto de 1946, justo un año después de que el ejército estadounidense lanzara la bomba atómica en la ciudad japonesa. Se trataba de un reportaje de 120 páginas, publicadas íntegramente en un único número de The New Yorker (algo insólito en cualquier revista), en las que Hersey omitió su propia voz y acudió a la yuxtaposición de las voces de seis supervivientes -un oficinista, un médico, la viuda de un sastre, un sacerdote, un cirujano y un ministro metodista- para rememorar la tragedia.
Otro granhito de la revista fue la publicación en el otoño de 1965, en cuatro entregas sucesivas, de la historia que narraba el asesinato de la familia Clutter seis años antes, a manos de Dick Hickock y Perry Smith, en Holcomb, un pueblecito de Kansas. Allí se trasladó Truman Capote para cubrir la noticia y, sin él pretenderlo, el reportero se fue introduciendo más y más en el suceso. Se entrevistó con los implicados, investigó rigurosamente los hechos, conoció en profundidad a Perry Smith (de quien acabó compadeciéndose) y comprendió que tenía entre manos una gran historia. Se obsesionó con ella, quedó exhausto en el proceso, pero alumbró estas cuatro entregas que, unidas, conformaron una novela, una non-fiction novel titulada A sangre fría y publicada un año después. ¿Su grandeza? Presentar unos hechos reales en un gran reportaje, pero con la mentalidad del novelista. ¿Su técnica? La propia de la narrativa realista decimonónica: un narrador omnisciente impersonal, la descripción minuciosa de los personajes y, además, la inclusión de analepsis, diálogos, digresiones, elipsis temporales o estilo indirecto libre. Capote alcanzaba con las cuatro entregas de A sangre fría la perfecta simbiosis entre periodismo y literatura.

Sin embargo, en 1965 no todo fueron parabienes para el New Yorker. Ese año la revista vivió, al tiempo que el logro de Capote, una polémica provocada por un dandi, esta vez de carne y hueso, que solía -y suele- vestirse de blanco. Neoyorquino de adopción, escritor de profesión y creador del llamado Nuevo Periodismo, se llamaba, como es fácil adivinar, Tom Wolfe y entonces trabajaba en el suplemento dominical del New York Herald Tribune. La polémica, no exenta de paradoja, se resume en los siguiente: Wolfe propuso a William Shawn (director del New Yorker desde 1952, en sustitución de Ross) escribir una semblanza sobre su persona con motivo del cuarenta aniversario de la revista; Shawn no estuvo de acuerdo con la idea, pero Wolfe escribió igualmente el artículo. El resultado fue “¡Pequeñas momias! La verdadera historia del rey de los muertos vivientes, sito en la Calle 43”, que se publicó en el New York Herald Tribune, en dos entregas sucesivas. Como se desprende de su título, el texto era un ataque directo a Shawn, a sus procedimientos, a la revista y, en suma, a la escuela New Yorker, a la que Wolfe sencillamente tachaba de rígida, aburrida y encorsetada.
Y aquí llega la paradoja. Porque ¿cómo es posible que Wolfe arremetiera contra una publicación que cultivaba un reporterismo con una impronta similar a la de sus propios reportajes, también cargados de técnicas literarias y por él considerados como “Nuevo Periodismo”? Wolfe tuvo el mérito de definir esta corriente en un volumen así titulado, El Nuevo Periodismo, que vio la luz en 1973 y en el que explicaba los procedimientos que periodistas como Jimmy Breslin, Gay Talese o él mismo, empleaban en sus reportajes. Eran, como decía, técnicas literarias que incluían el diálogo, la descripción, la inmersión en la psicología de los personajes, el narrador omnisciente, el multiperspectiviso, el monólogo interior o la utilización de onomatopeyas o signos de puntuación extraños. Cierto que Breslin, Talese o Wolfe a menudo fueron más radicales en sus propuestas -que se podían leer en revistas también míticas como Esquire o Rolling Stone-, pero cierto también que los reportajes del New Yorker perfectamente se asimilaban a estas premisas.
En 1973, cuando Wolfe lanzó El Nuevo Periodismo, The New Yorker estaba a punto de cumplir medio siglo. Había superado la polémica y seguía fiel a sus principios: buena ficción, buena prensa, buen humor y bellas ilustraciones, como la de Eustace Tilley. Era tradición que, en cada aniversario, cada mes de febrero, la revista reprodujera en su portada al dandi del XIX, con su chistera y su monóculo, observando impertérrito a la mariposa rosa y el paso veloz de los ejemplares.
Artículo publicado originalmente en el número 10 de Rísbel Magazine por Margarita Garbisu
Ilustración: Mario Paul (Dogma Moda) para Rísbel Magazine
[1] María Rosa Burillo Gadea: “Voces de Nueva York: el talante New Yorker y el relato”, Revista de Filología Románica (2008): anejo VI, pp. 213-229.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: